A los buenos libros vuelve una siempre. Por nostalgia, por los agradables momentos que nos hizo pasar, por retomar ese placer no tangible con el que nos obsequió: la belleza de su prosa, sus propuestas morales o sus certeras reflexiones sobre la vida. Hace ahora 26 años, cayó en mis manos «El último encuentro» del húngaro Sándor Márai (1900-1989). Diez años después, necesité avivar la huella que imprimió en mi alma. Y esta semana, 16 años después, lo abrí por recordar cómo empezaba y no lo he podido soltar hasta terminarlo. Tal es el magnetismo de este tratado de la amistad bellamente construido.
La novela es breve, no alcanza las doscientas páginas, pero no necesita más para seducirnos. Apenas hay diálogo. Tampoco lo necesita. Toda ella es un monólogo sostenido, introspectivo, acerca de los escollos de nuestro carácter y cómo sobrevivir a ellos. Concretamente, al escollo de la pasión. Y no me refiero solo a la pasión amorosa, sino a esa disposición inicial que anida en el trastero de nuestro ser y edifica nuestro carácter. Esa pasión, que puede ser buena o mala, contenida o desbocada, se esconde en los nervios de cada ser humano, en lo más recóndito, como se oculta el fuego en las profundidades de la tierra. Además, en ese mismo lugar está también la pasión por matar. Es ley de vida. Matamos para defender, matamos por supervivencia, por celos, por venganza…
Y por encima de todo ese bullebulle interior, existe un estado de gracia como el lazo más preciado que podemos tener entre nosotros: la amistad, esa peculiar correspondencia de simpatías y gustos que ata a dos personas y les asigna un mismo destino. Ya elijan un nuevo amigo o una nueva amante, no se librarán de sus vínculos sin el permiso secreto y tácito del otro. Y esa amistad escrita con mayúsculas, esa hermandad fuerte y densa, tan difícil de expresar con palabras, es la que une a los dos protagonistas de esta historia: Henrick y Konrád.
Henrick es un general aristocrático del ejército del imperio austrohúngaro y ha pasado los últimos años de su vida encerrado en su mansión, mientras Konrád es un hombre de origen humilde. Entre ambos se ha forjado una amistad que les hace vivir los años de juventud como si estuvieran cubiertos de una capa mágica que les protege del mundo. Es un tipo de afecto sin egoísmo, sin interés, un afecto donde no se desea nada del otro, ni se pide nada, ninguna ayuda, ni ningún sacrificio. Sin embargo, también, como todas las cosas grandiosas, contiene elementos de pudor y de culpa.
Tenían diez años cuando se conocieron y ahora, cuarenta y un años después, ambos son septuagenarios. Se han citado y vuelven a verse las caras en la residencia de Henrick, un pequeño castillo al pie de los Cárpatos, donde alguna vez se celebraron elegantes veladas. Este va a ser su último encuentro. Los dos han vivido la espera de este momento, pues entre ellos se interpone un secreto que el lector no conocerá hasta después de haber andado muchos pasos por la novela.
En este duelo sin armas se condensan interesantes reflexiones acerca de la amistad, el amor, la lealtad, la memoria y la importancia de la intención en la acción. La narración no tiene desperdicio. Es más, es de esas lecturas que va añadiendo gramaje en cada página y, mientras la prosa continúa, una goza deleitándose con el desbordante lirismo que decora el lenguaje. El texto está bautizado de pureza. Frases precisas y preciosas desabrochan los secretos más íntimos del alma humana. Sándor Márai nos obsequia con todo un tratado psicológico de moralidad. Me quito el sombrero frente a la riqueza de esta obra enorme.
No puedo afirmar con rotundidad que este sea mi último encuentro con tan bello regalo a mi alcance ofrecido, una vez más, por el viejo oficio de escribir.
Buenos días y buenas lecturas.

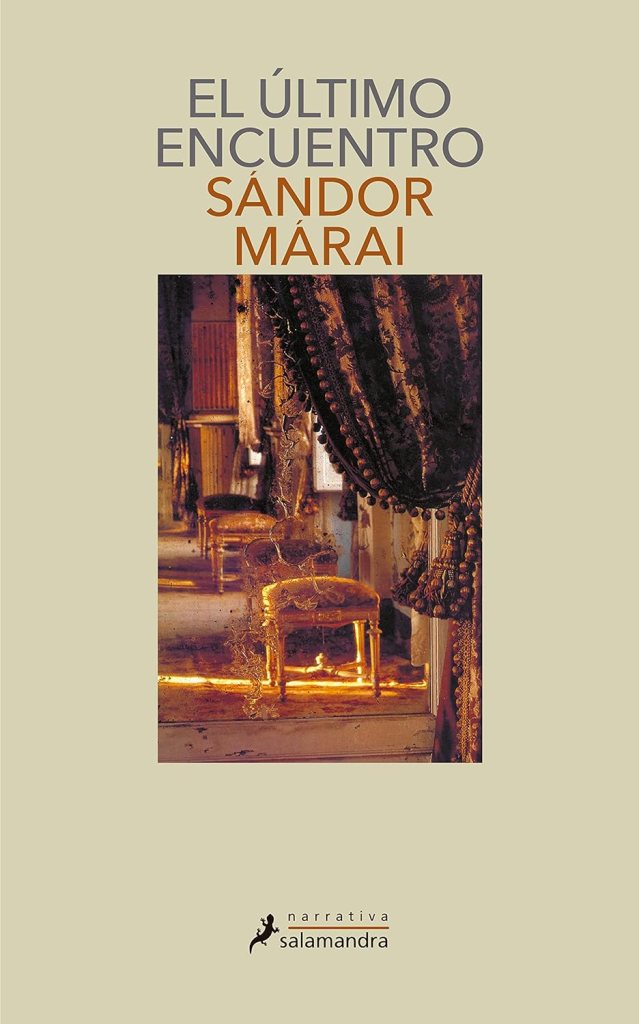

LITERATURA, en mayúscula.
Me gustaMe gusta